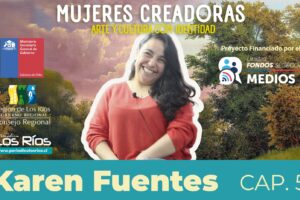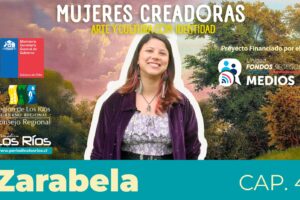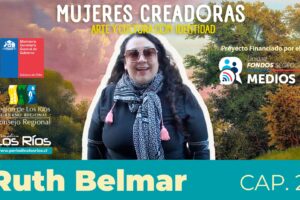Adriana Paredes Pinda, poeta mapuche-huilliche, machi y profesora, despliega en este capítulo una voz íntima, territorial y urgente. Su relato no es una simple biografía, sino una forma de pensamiento enraizada en el mapu —la tierra viva—, donde la palabra y la existencia se entrelazan con los ríos, los cerros y la memoria ancestral. A través de su testimonio, la artista y maestra nos invita a mirar el arte como crianza, como práctica que sostiene la vida frente a las fuerzas que la amenazan.
Nacida y criada en el sur de Chile, Adriana creció entre cursos de agua y bosques que moldearon su forma de comprender el mundo. “Sin mapu no podría ser poeta”, afirma. Esa relación directa con el territorio se refleja en toda su obra literaria, profundamente conectada con la cosmovisión mapuche y con las lenguas que dan vida a ese paisaje. Es, a la vez, escritora, machi y docente: tres dimensiones que se alimentan mutuamente y que la convierten en una de las voces más significativas de la poesía indígena contemporánea.
Su trabajo dialoga con pensadoras y creadoras de otros pueblos originarios, como la artista aymara Elvira Espejo Ayca, con quien comparte la idea del arte como una forma de crianza mutua: un hacer colectivo que se genera en relación con todo lo que habita el mundo. En sus palabras, el arte no se entiende como un acto individual o aislado, sino como una conversación continua con los elementos, los seres y las memorias que pueblan el territorio.
En este capítulo, la autora reflexiona sobre la pregunta que atraviesa su primer libro: la búsqueda del nombre. Pero no como un ejercicio de identidad personal, sino como una pregunta por el territorio mismo: ¿cómo se llama mi mapu?, ¿qué nombre lleva el río que me cría?, ¿de qué modo mi existencia se enlaza con esa geografía? Adriana plantea que el “yo” no es una categoría separada, sino una construcción junto a todo lo demás. Nombrarse, entonces, es también nombrar el espacio que sostiene la vida.
Su reflexión se desplaza hacia la lengua, entendida como un organismo vivo que respira a través de quienes la cuidan y la sueñan. La lengua no está sola, dice Adriana: está acompañada por los ancestros, por la memoria y por la energía de todo lo que existe. En su mirada, escribir no es un acto de propiedad sobre la palabra, sino de escucha y reciprocidad: la poesía llega como una fuerza que habita, una energía que pide ser dicha.
A lo largo del capítulo, la autora aborda también la dimensión política y ecológica de su pensamiento. Desde la voz de su nieta, que teme que el territorio se llene de pinos, eucaliptus o máquinas, emerge una preocupación profunda por el futuro del mapu. Esa conversación familiar se convierte en un eco generacional que revela el impacto del extractivismo sobre la vida mapuche, y la urgencia de defender los espacios naturales que aún resisten. La poesía, entonces, se vuelve herramienta de denuncia y de cuidado.
“Hay que criar pensamiento”, dice Adriana, porque el arte y la vida no pueden separarse. En su cosmovisión, crear es creer, y la fe en la palabra, en el canto y en las manos que hacen arte es una forma de resistencia. Aunque los imperios hayan quemado libros, idiomas y códices, el arte ha sobrevivido. Para los pueblos originarios, la letra —dice— es el encanto que le ganamos al huinca, una victoria simbólica que permite seguir tejiendo la existencia pese a la violencia histórica.
Desde esa certeza, Adriana Paredes Pinda convoca a reunirse, a responder llamados, a urdimbres colectivas entre mujeres, creadoras y comunidades, respetando los silencios y las soledades que también nutren el proceso artístico. Su mensaje es claro: el arte no se apaga, aunque lo intenten; la palabra resiste, aunque la quemen; la vida persiste, aunque la hieran.
Este episodio se levanta como una reflexión profunda sobre el vínculo entre arte, territorio y memoria. Pinda no habla desde la abstracción, sino desde la vivencia cotidiana de una espiritualidad enraizada, desde el cuerpo que encarna la historia y desde la palabra que cura. Su pensamiento nos recuerda que cada lengua, cada río y cada nombre son formas de vida que merecen ser defendidas y celebradas.